El reto de Miguel Ángel: chuzar la tierra para sobrevivir al clima, una vez más
El reto de Miguel Ángel: chuzar la tierra para sobrevivir al clima, una vez más
Durante las seis décadas de vida de Miguel Ángel Felipe el mundo ha cambiado. El clima, los poderes locales, las políticas internacionales. En la aldea lejana en Zacapa donde nació, creció y sobrevive el agricultor, los cambios han llegado a paso lento pero cada vez con más intensidad. Llegan con el aire, las lluvias y el poco rendimiento del maíz, en un juego entre sequías y tormentas que pone en peligro la subsistencia de las poblaciones más vulnerables. Para aldeanos, como Miguel Ángel, lo único que queda es intentar adaptarse a condiciones globales en las que no tienen injerencia.

Un chuzazo a la tierra. El palo largo y delgado de madera tiene un pedazo de metal oxidado en forma de rombo con el que fácilmente se abre un agujero en la tierra floja. Basta un giro de la muñeca. Dos semillas con la mano izquierda. Un paso adelante. Otro chuzazo. Giro de muñeca, semillas, paso. El circuito se repite.
Con técnica precisa, a ritmo suave y firme, Miguel Ángel Felipe avanza sobre un trozo de tierra empinado en una de las colinas que rodean Zacapa. Fila a fila siembra maíz. Devuelve a la tierra las semillas cosechadas la temporada pasada para que den vida a la próxima. Tal como lo hicieron su padre, sus abuelos y sus bisabuelos antes que él en estas mismas parcelas.

Desde que Miguel Ángel tiene memoria, ha sido así aquí arriba en Lomas de San Juan. Estacional, generacional. Cíclico. El ritmo de vida no obedece a relojes ni a la hora del tráfico, sino que depende del balance entre las estaciones climáticas y los trabajos de temporada en las agroindustrias, como las meloneras y los productores de ganado.
Miguel Ángel se detiene y se recuesta en el chuzo, mientras su mente viaja al pasado.
Era todavía un niño pequeño cuando comenzó a trabajar en la tierra con su papá. Soñaba con una vida diferente, salir de la aldea, estudiar y trabajar en otra cosa. Con melancolía recuerda cómo lloraba para que sus padres lo inscribieran en la escuela. Pero la tierra siempre había sido el sustento principal. La única opción segura en esa aldea aislada.
[relacionadapzp1]
Hoy el hombre moreno y delgado tiene 69 años. Con el tiempo las canas blancas reemplazaron su pelo negro y otras adornan su barbilla y labio superior. La edad y el sol han dejado arrugas que corren alrededor de sus pómulos marcados. Unos anillos plateados, que le quedan pequeños, contrastan con sus manos rugosas, testimonio de décadas de abrir surcos en los campos. A su alrededor la vida de la aldea ha cambiado poco, pero los sistemas de los que depende sí han cambiado mucho.
La vida sigue, las estaciones cambian
Es mediados de junio y los vecinos de Lomas de San Juan y las otras aldeas alrededor, apenas comienzan a sembrar. Casi un mes más tarde de lo que acostumbran porque la lluvia se hizo esperar. Y cuando por fin cayó la primera en Cabañas, fue intensa y duró varios días. Miguel Ángel y sus vecinos tuvieron que postergar la siembra.
Zacapa se ubica en el Corredor Seco, la región donde llueve menos a nivel nacional y con mayor probabilidad de sufrir sequías, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Por lo mismo, es uno de los departamentos más vulnerables a los cambios climáticos.

La agricultura depende de las condiciones de lluvia, pero durante años «el mal tiempo» ha alterado el equilibrio de antaño y convirtió lo confiable en impredecible. La época de lluvia se retrasa cada vez más, es más corta y se interrumpe por períodos frecuentes de escasez seguidos por días de lluvias torrenciales. Aunque en un ciclo la cantidad de agua que recibe la tierra no varía, se distribuye de una forma cada vez más desbalanceada.
El juego entre sequías y tormentas pone a prueba el conocimiento aplicado y transmitido durante generaciones. Lo único que puede hacer Miguel Ángel es confiar en el suelo. Debajo de la superficie árida, la tierra es un poco más oscura y húmeda.
Un buen momento para sembrar, dice, mientras con cada paso pone la bota de hule en el último agujero para asentar bien cada semilla por si volviera a llover fuerte. Un truco que no todos usan, asegura.
Y este año no es el único truco que tiene.
Por primera vez, Miguel Ángel no siembra con maíz criollo. Ya no rendía como antes y los quintales de las cosechas alcanzaban cada vez menos. En su bucul, el recipiente de plástico azul cortado a mano que cuelga de su cintura, este año lleva una variante genéticamente mejorada llamada ICTA-B7.
Los agricultores le llaman la «aguantadera». Aunque su ciclo de cultivo es más largo, alrededor de 90 días comparado con 60 días para el criollo, tiene mayor resistencia a las sequías y produce así una cosecha más grande. Ha llegado a aldeas lejanas de Zacapa, como Lomas de San Juan, principalmente a través de donaciones o como parte de diferentes estudios para medir su rendimiento, como la investigación que realiza este año Otto García, como parte de un proyecto del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) donde utilizan la ICTA-B7.
Otto García es originario de Zacapa y testigo de las condiciones de vida de las familias agricultoras en las aldeas que no tienen dinero para comprar, por ejemplo, semillas modificadas. «Este año la lluvia se retrasó casi un mes, todavía algunos están esperando la humedad y eso afecta el rendimiento. Entonces la semilla mejorada iba a ser una alternativa para ayudar a aumentar su producción», explica. El proyecto además se enfoca en implementar buenas prácticas de conservación del suelo, como sembrar barreras vivas para controlar la erosión de la tierra.
A diferencia de las semillas transgénicas de laboratorio, la ICTA se desarrolló mediante polinización convencional, pero en ambientes controlados para asegurar cruces entre las plantas con las características deseadas, explica José Carlo Figueroa, del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. Es consciente de la resistencia y polémica que existe en torno a las semillas transgénicas y asegura que «este maíz no tiene nada que ver con todo eso». Una característica que resalta es que la ICTA-B7 no es estéril como algunas semillas transgénicas, por lo que el agricultor no se vuelve dependiente de las empresas, que en algunos casos tienen prácticas monopólicas.
[frasepzp1]
Miguel Ángel muestra un puñado de semillas. La palma de su mano, igual que ellas, es completamente fucsia por el veneno llamado a proteger de los bichos la tierra. Desconoce el debate sobre las transgénicas y el trabajo de las organizaciones indígenas y campesinas para preservar las semillas nativas y criollas. Lo que afirma es que durante por lo menos la última década han sido constantes los cambios en el clima, «el mal tiempo», y que para seguir produciendo maíz para el sustento de su familia necesita una solución pronta.
Las meloneras
Abajo, en las tierras planas del municipio, el relevo de la noche por el amanecer genera una atmósfera momentánea de tibia humedad que durante la mañana y el día se convertirá en calor intenso, común en Zacapa. En esa ventana temprana de horas frescas de la madrugada es cuando comienzan las labores en las plantaciones de las agroindustrias.
Un grupo de hombres sigue a un camión entre los surcos de hojas verdes en uno de los campos. Donde hace dos meses sembraron, brotaron ya las frutas redondas del melón. Uno por uno, en coreografía colectiva, los trabajadores los cortan con las manos y los tiran hacía otro hombre que los cacha en el aire desde la palangana.
«La ventaja del melón es que crece rápido y da todo el año», dice con convicción y acento extranjero el encargado del campo que nos permitió entrar a condición de resguardar su identidad y la de la empresa. Tiene alrededor de 350 hombres trabajando en las plantaciones, pero en la temporada alta la cifra sube a 750.
Solo en esta compañía.
El señor alto, de piel blanca, camisa formal y panza redonda, asegura que la empresa paga el salario mínimo, con indemnizaciones, a cada trabajador y que se encargan del transporte a las aldeas en que viven. Le acompañan otros dos hombres, morenos, igual de corpulentos, que vigilan cada movimiento en la entrada al campo con las manos pegadas a las armas en su cintura.
La temporada baja de la producción de melón, cuando las agroindustrias contratan menos trabajadores, coincide con la época de siembra de maíz, de junio a octubre. Después de la cosecha, a partir de noviembre, la mayoría de las familias en las aldeas dependen de los empleos en las agroindustrias y la producción ganadera en la región para sobrevivir. No todos los patrones se encargan del transporte de sus trabajadores y les toca caminar los más de 8 kilómetros de curvas en terracería, ida y vuelta, para San Vicente, el pueblo más cercano. Algunas personas migran a la costa pacífica, y allí se dedican durante meses a producir tabaco.
Ambas temporadas implican llevar la vida con lo mínimo. Lo que cosecha cada campesino en el invierno, tanto de maíz como frijol, tiene que alimentar a la familia hasta la próxima cosecha.
«Durante la época del cultivo lo único que nos llega es el olor de la carne», bromea un vecino de Miguel Ángel sobre la falta de recursos de muchas personas en la aldea para complementar su dieta con carne durante gran parte del año.
Los ingresos de los trabajos temporales ofrecen un alivio tibio. No todas las industrias cumplen con el salario mínimo de Q90 diarios, sino que pagan solamente Q50 por día. Eso pese a las duras condiciones de trabajo. Los trabajadores están expuestos al contacto con químicos utilizados en la producción y el nylon que se usa para tapar los surcos en las plantaciones, generan un microclima de extremo calor.
Especialmente el uso de plaguicidas puede ser dañino para la salud de los empleados y consumidores, explica Ángel Cordón, ingeniero agrónomo y coordinador de la Unidad de Investigación y Extensión del Iarna.
Las agroindustrias que producen para exportar se someten a pruebas constantes de calidad por parte de aduanas para poder ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos y la Unión Europea. Si se detectan residuos químicos, se arriesga a que rechacen todo el lote.
Cordón advierte que eso no pasa siempre en Guatemala: muchos de los productores locales no tienen estos controles de residuos que puedan detectar si existe un abuso de químicos.
«No hay control sobre el producto de venta nacional. Tienen un impacto en la salud de los trabajadores, el problema es que no se han hecho estudios», asegura el agrónomo.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) afirma que los plaguicidas pueden causar efectos agudos o crónicos en la salud. Según datos de 2017, Zacapa junto con Jalapa, Petén, Retalhuleu, El Progreso y Huehuetenango, registraron un aumento de 46 % de casos de intoxicación en comparación con 2016.
A Cordón también le preocupan otro tipo de efectos a largo plazo. «El sobreuso de agroquímicos tiene un impacto local con el suelo», dice.
Uno de los químicos más utilizados es el metamsodio. En teoría para eliminar plagas, pero mata cualquier organismo vivo. También los nutrientes que se agregan artificialmente al agua para producir.
«De esa manera la tierra solo sirve de anclaje para sembrar, pero a largo plazo queda estéril», dice Cordón.
Abajo, los terrenos de las industrias son planos y se estiran hasta el horizonte o la montaña más cercana. Allá están las buenas tierras, afirma Miguel Ángel. El chuzo se reemplazó por maquinaria y los sistemas de riego compensan las lluvias inestables. Las calles son asfaltadas y abundan camiones, los grandes portones con caballos y toros forjados en metal dorado.
Arriba, en Lomas de San Juan, a solamente 18 kilómetros del casco urbano de Cabañas, no existe camino recto ni parcela plana. Son pequeñas, algunas casi verticales y difíciles de trabajar, en terrenos que son propiedad de familias que residen en otros lugares. El único acceso es el camino angosto de terracería que, cuando llueve, se bloquea por el río. La mayoría de las 123 familias viven en casas de bajareque, del mismo color amarillento que la tierra. Aquí la señal de los celulares igual que de las pocas televisiones, alcanza solamente algunos parches invisibles.
Estancadas en tiempo y espacio y sin posibilidades de generar cambios estructurales en sus condiciones de vida, aldeas como Lomas de San Juan se someten una y otra vez a los efectos de conductas ajenas. Como es el caso de los Lorenzana.
Hasta principios de la década pasada, la poderosa familia zacapaneca era uno de los principales proveedores de trabajo en las aldeas montañosas de Cabañas y Huité. Igual que muchos de sus vecinos, Rubén Felipe recuerda la época con nostalgia. «Siempre había trabajo», explica el agricultor de 29 años, esposo y padre de tres hijos. Cada madrugada dos camiones de Melonera HLP, de los Lorenzana, recorrían las aldeas para recoger trabajadores para las plantaciones. Bajaban llenos, justo por el camino de terracería donde Rubén Felipe está parado. Pagaban Q50 por día, un poco más que el salario mínimo de la época, y al finalizar la temporada daban una indemnización de Q300 por cada mes trabajado.
«Todo terminó cuando agarraron a don Waldemar», dice.
En 2011 fue detenido «El Patriarca», Waldemar Lorenzana Lima, de 71 años y luego extraditado a Estados Unidos, donde falleció en una cárcel, condenado por liderar durante 20 años una red de narcotráfico en Zacapa. Según su confesión, usaba sus terrenos para recibir grandes cantidades de drogas provenientes de Colombia, que luego trasladaba a México. Dos de sus hijos también fueron sentenciados por el sistema de justicia estadounidense.
[relacionadapzp2]
En las aldeas causó polémica. Incluso, cientos de personas bajaron a la colonia La Reforma, en Huité, donde vive la familia, para manifestarle su apoyo.
Entre las 123 familias de Lomas de San Juan no se habla de narcotráfico y política internacional, ni de las redes trasnacionales que proveen drogas a consumidores en otros países. Se habla de la oportunidad de trabajo que se perdió.
Espejos por oro
Escondidas entre árboles y arbustos secos, como perlitas dispersas en un hilo, las viviendas de la aldea se distribuyen a lo largo de un camino de tierra que zigzaguea desde la parte alta y árida de la montaña, donde están las siembras, hasta la parte baja, donde se convierte en sendero y se encuentra el Río San Vicente.
Miguel Ángel Felipe vive con María Luisa Felipe, de 62 años, en una casa pequeña pintada de blanco, con dos hamacas y un portón de reja negra. Mientras él trabaja en el campo, María Luisa se encarga de la tienda de abarrotes que manejan desde la casa. Una de dos en la aldea.
Juntos tienen cuatro hijos y 21 nietas y nietos. Ninguno de sus hijos se dedica a la agricultura. Pese a la esperanza de la pareja de que siguieran estudiando, tres de ellos emigraron a Estados Unidos para buscar trabajo.
Hasta 2009 la pareja vivía en otra parte de la aldea, más abajo, cerca del cauce. Un día lluvioso, cuando el río se transformó en lodo y rocas e hizo temblar el suelo, María Luisa se dio cuenta de cómo unas piedritas se resbalaban lentamente sobre el piso de concreto hacía la esquina más cercana a la vertiente. Como en la aldea El Solís, al otro lado del río, la erosión de la montaña también afectó a Lomas de San Juan e hizo que la primera casa de María Luisa y Miguel Ángel comenzara a caer.
Esa noche María Luisa y Miguel Ángel no durmieron. Urgía que salieran de la vivienda, pero no tenían adonde ir ni qué vender para mudarse a otro lugar. La tierra que por generaciones ha sido el sustento de su familia, no les pertenece.
«Nosotros tenemos este mi trabajadero, pero no tenemos papeles»,, dice. Igual que sus vecinos en las aldeas alrededor, está a la voluntad de los dueños quienes dejaron que Miguel Ángel pasara al lote en el que vive hoy.
El anciano avanza con la siembra bajo el sol. Chuzazo, semilla, paso. El lote no ofrece nada de sombra. De los pocos árboles que aún quedan, la mayoría sirven para marcar las esquinas y límites de las parcelas. No siempre fue así, pero la necesidad de leña para el consumo en las casas y la distribución de tierras para agricultura durante décadas fomentaron la deforestación.
Afecta a los manantiales de agua, asegura Miguel Ángel. Con otros vecinos han intentado sembrar árboles alrededor para cuidarlos, tal como les encargó el finado dueño de la tierra: «cuiden los bosques allí arriba, cuiden los manantiales, porque son de ustedes».
Debajo del sombrero, Miguel Ángel mira los campos baldíos a su alrededor. Miles de veces sus ojos contemplaron este paisaje.
«Dicen que en estas montañas hay jade y oro», afirma.
Recientemente a Lomas de San Juan le alcanzó la noticia de una minera que opera en Chiquimula, cerca de la frontera con Zacapa, que de manera ilegal está explotando las montañas bajo la promesa del desarrollo, y de las acciones de las comunidades alrededor para proteger lo que para ellos tiene valor: la tierra.
A Miguel Ángel le recuerda una anécdota que compartían sus abuelos y bisabuelos cuando era niño, sobre cómo los españoles engañaron a la población indígena e intercambiaron espejos por oro.
Un mundo globalizado desde una aldea lejana
Después del mediodía Miguel Ángel regresa de la parcela a la casa. Aprovecha que hoy sí llega la señal a la televisión para ver uno de los partidos de fútbol de la Eurocopa. La derrota de Suiza contra Italia a diez mil kilómetros se transmite directo al pequeño comedor, mientras Miguel Ángel almuerza un plato de frijoles con tortillas de maíz. María Luisa vigila las nubes y a dos de sus nietos, desde la hamaca en el patio.
Entre botas y sombrero el sexagenario viste un pantalón formal de color café, roto en la cadera y una camiseta negra con la imagen del Hombre de Hierro y un texto en inglés: «The Billionaire». Hace 22 años se fue para el norte con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de trabajo y enviar dinero a María Luisa, que se encargó de los hijos.
Durante cinco años trabajó en la construcción de edificios lujosos en Nueva York, demasiado caros para algún día vivir allí con su familia. Su sueño de niño no se cumplió. Nunca se halló. Cuando su papá se enfermó regresó a la aldea y ya no volvió a salir.
«Era aún más difícil allá», recuerda.
Al día siguiente Miguel Ángel de nuevo está en la parcela desde temprano con el chuzo en la mano. Como muchos de sus vecinos cuyos hijos también optaron por migrar, Miguel Ángel trabaja en el campo solo. Cuando termina de sembrar todavía tiene que fumigar. Aunque se moviliza sobre la cuesta con mayor facilidad que cualquier forastero, la edad le comienza a afectar.
Padece de por lo menos cinco problemas de salud, declara. El colon, la próstata, los riñones, el azúcar y la artritis que está desgastando una de sus rodillas. Cuando el médico del centro de salud le entregó la receta para la última enfermedad, dejó de comprar medicamentos. Los gastos superan los Q1,500 mensuales y María Luisa también padece del corazón. Prioriza comprar el tratamiento que le dejaron para la artritis porque así puede sembrar otro año más.
«Mis hijos nos envían unos centavitos, pero más que todo para la medicina, para que todavía andemos por ahí», dice Miguel Ángel.
Y por ahí anda. Con su sombrero, su rodilla chueca y el chuzo en la mano.
Más notas sobre esta temática:






















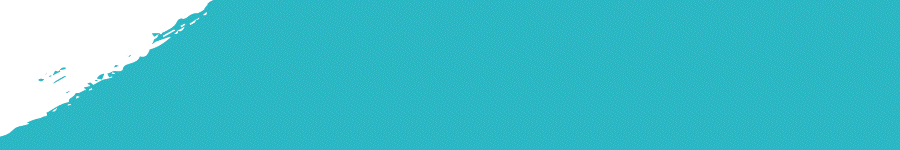
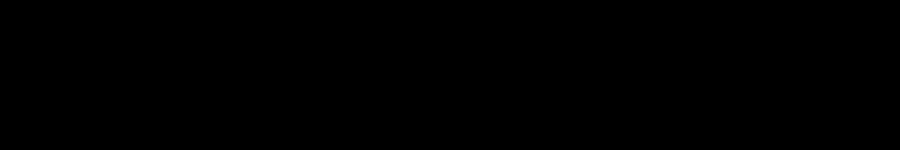








































Más de este autor