7
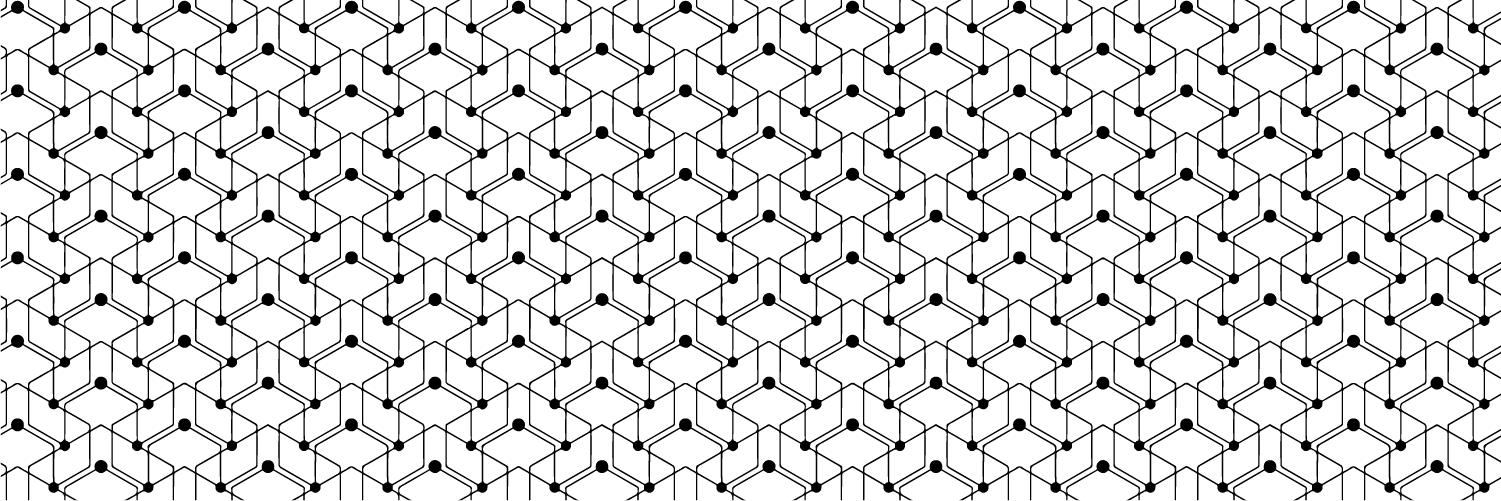
Damas y caballeros, llegó la hora de reivindicar el capitalismo, de defenderlo, de destacar sus virtudes –que las tiene, y no son pocas.
Casi no se habla de ello, por eso hace falta decirlo: el capitalismo supuso, a finales del siglo dieciocho, en el contexto de una Europa feudal y decadente, un despegue colosal generador de inédita bonanza, extraordinarios avances tecnológicos y acelerados cambios políticos. En otras palabras, el capitalismo fue piedra angular y motor de arranque de la época moderna.
Aquella formidable erupción de prosperidad no brotó de la nada, no surgió por generación espontánea: provino de los excedentes de dinero acumulados por un sector de la sociedad, la burguesía, cuyo mérito consistió en hacer circular sus ingresos otorgándolos en forma de préstamos que luego recuperaban multiplicados, gracias al cobro de intereses. Fue el origen de los bancos, el llamado capital usurario.
Conste que el despegue económico de la emergente burguesía tampoco hubiera sido posible sin una inyección inicial de recursos, que llegaron primero del lejano Oriente, adquiridos por mercaderes y comerciantes a través de rutas como la de la seda, y más adelante provenientes de América y África, por obra del mayúsculo saqueo colonial.
Es interesante observar que las coronas española y portuguesa, recipiendarias exclusivas de los productos que ingresaban del llamado Nuevo Mundo, no supieron aprovechar a su favor todo ese patrimonio usurpado por la fuerza, limitándose nomás a derrocharlo. En su mentalidad aristocrática, acostumbrados a vivir holgadamente gracias al cobro de tributos a los súbditos del reino, su única perspectiva era seguir gozando de privilegios superlativos (a costa del sometimiento y la marginación de las clases subalternas) y, a lo sumo, en el caso de España recuperar la liquidez de unas arcas menguadas tras derrotar a los árabes y expulsarlos del territorio hispano.
Fueron los ya para entonces prósperos comerciantes, sobre todo los británicos, quienes capitalizaron aquel flujo inédito de materias primas (oro, plata y otros minerales cotizados, maderas preciosas, algodón, tabaco, azúcar) transformándolas en productos hechos en serie gracias a la industrialización recién lograda en las fábricas.
Esta mecanización fabril provocó, por un lado, la extinción acelerada de muchísimos artesanos incapaces de competir (en velocidad, pero sobre todo en precio) con los artículos de calidad uniforme que salían, por montones, producidos en serie, de las líneas de ensamblaje; y por otro lado ocasionó el surgimiento de un nuevo sector en la economía: la clase obrera.
Cientos de miles de obreros eran requeridos como mano de obra barata, poco calificada pero indispensable para el funcionamiento de las máquinas; o bien, simplemente para realizar las tareas que éstas no eran capaces de hacer todavía.
Antes de la era moderna había sólo un puñado de grandes ciudades; la vida rural era más extendida y la agricultura y la crianza de ganado dominaban aún la geografía europea. En países como Rusia, Escandinavia o los Balcanes, entre un 90 y un 97 por ciento de la población era campesina. Hasta en la propia Inglaterra la población urbana sólo superó por primera vez a la rural en 1851 (en Guatemala, las condiciones de subdesarrollo no permitieron que eso ocurriera sino hasta el año 2012 según datos del Banco Mundial).
No existían las vacunas, ni los antibióticos, ni los fármacos sintéticos, ni los protocolos de salud e higiene que se siguen ahora; la gente, especialmente los pobres, moría a raudales, víctima de enfermedades endémicas hoy tratables, como el paludismo. Antes de la revolución del ferrocarril las rutas largas por tierra eran escasas, onerosas y se cubrían a caballo, calculándose no en horas, sino en días; de tal suerte, el transporte por vía acuática era no sólo más fácil y barato sino también, a menudo, más rápido.
“Vivir cerca de un puerto era vivir cerca del mundo”, nos recuerda E. J. Hobsbawm[i]. Sevilla era más accesible desde Veracruz, México, al otro lado del Atlántico, que desde Valladolid, ubicada a menos de 500 kilómetros de distancia. La noticia de la caída de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, tardó trece días en llegar a Madrid, y en cambio no se recibió en Péronne, a escasos 133 kilómetros de París, hasta el 28 de julio.
Se viajaba poco. La mayoría de la gente vivía y moría en el mismo lugar de su nacimiento; el resto del planeta era objeto de rumores y fantasías. No había periódicos, salvo para las escasas clases media y alta: el tiraje regular de una gaceta francesa apenas alcanzaba los cinco mil ejemplares en 1814. Eran muchos los que no sabían leer.
Conceptos como ‘niñez’, ‘feminismo’, ‘individuo’ o ‘derechos humanos’ permanecían desconocidos, esperando algún día ver la luz. A principios del siglo dieciocho todavía se llevaba a la hoguera a las brujas; al final del mismo, empero, algunos gobiernos ilustrados, como el de Austria, habían abolido no sólo la tortura judicial sino también la esclavitud, adelantándose así al resto del continente donde, por norma, el campesino era un siervo que dedicaba gran parte de su tiempo a realizar trabajos forzosos sobre la tierra del señor feudal, u otras obligaciones por el estilo: “Su falta de libertad podía ser tan grande que apenas se diferenciaba de la esclavitud, como en Rusia y en algunas partes de Polonia, en donde podían ser vendidos separadamente de la tierra”. [ii]
Técnicamente, la agricultura europea (con la excepción de unas pocas regiones avanzadas) era todavía tradicional e ineficiente. La alimentación seguía siendo regional: exceptuando el azúcar, los productos de otros climas eran rarezas lindantes con el lujo… hasta que la expansión demográfica y el aumento de la urbanización, el comercio y la manufactura impulsaron un desarrollo agrario sin precedentes con la ayuda decisiva de las ciencias, dedicadas sobre todo a resolver los problemas de la producción.
“Las primeras manifestaciones de la revolución industrial ocurrieron en una situación histórica especial, en la que el crecimiento económico surgía de las decisiones entrecruzadas de innumerables empresarios privados e inversores, regidos por el principal imperativo de la época: comprar en el mercado más barato para vender en el más caro”.[iii] En esta frase se resume el llamado espíritu del capitalismo, vigente –y aún pujante, aunque con muestras inequívocas de saturación y agotamiento– hasta el día de hoy.
No obstante, el rasgo ingrato, el lado sórdido de tan estrepitosa avalancha de bonanza se halla en su base misma: para hacer posible semejante crecimiento económico fue necesario el trabajo obediente, disciplinado, masivo y en condiciones infrahumanas de la clase obrera antes mencionada. Salarios de miseria y jornadas laborales de catorce horas diarias, seis días por semana, para hombres, mujeres y niños por igual, eran la divisa corriente durante los primeros años de la industrialización (años más tarde un productivista estadounidense de apellido Taylor, en su afán de búsqueda de eficiencia en las cadenas de montaje, propondría el reemplazo de obreros por chimpancés amaestrados).
Eso, y la circunstancia originaria del saqueo colonial, sin cuyo suministro de recursos el proyecto modernizador sencillamente no hubiera sido posible.
Digamos, entonces, que los muchos logros del capitalismo tuvieron, como costo transferido, dos externalidades rabiosas, lacerantes: la primera, imponerle a las colonias americanas la estructura medieval que Europa logró sacudirse gracias a ellas. En efecto, de la Edad Media los europeos conservaron únicamente la monarquía, pero –nótese bien– una monarquía previamente desdentada, sin autoridad para ejercer funciones que no fueran más allá de lo meramente simbólico y decorativo; dejándola así reducida en calidad de museo viviente, pintoresca por anacrónica; onerosa y, para colmo, inútil.
Por lo demás, si con el salto a la modernidad Occidente superó el Medioevo de manera definitiva, ese mismo Medioevo le fue trasplantado a América a través de instituciones políticas[1] cuyos cimientos excluyentes perduran todavía, expresándose en realidades nada democráticas, nada liberales, nada ilustradas, nada modernas. ¿Ejemplos? La posición cuasi aristocrática de privilegio y de concentración de riqueza que detentan las oligarquías, en contraste con el abandono en el que viven las aldeas y pueblos confinados en la provincia, a donde apenas llega el Estado. O el control oligopólico de la economía, que favorece a unas cuantas familias en detrimento de un verdadero libre comercio. O el régimen de tenencia de la tierra, en el que un ocho por ciento de la población es propietaria del ochenta por ciento de los suelos cultivables[iv]. O el inveterado racismo, que nos hace admirar la blancura y aspirar a ella mientras que las mayorías indígenas se conciben como raza supersticiosa, atrasada, huevona, necia, insurrecta, borracha, hedionda, sucia, igualada, malagradecida y comunista, repugnantes caitudos que viven hacinados y se reproducen como conejos, reserva de mano de obra prescindible, sujeto de chistes y burlas cargadas de desprecio, carne de cañón requerida por el ejército, la policía y las empresas de seguridad privada. O el hecho, para más señas, de contar con más de veinte idiomas vernáculos, ninguno de ellos declarado oficial, ya que oficial, lo que se dice oficial, sólo podría serlo (por supuesto) el español.
He ahí, pues, la primera gran externalidad del capitalismo; su –llamémosle así– pecado original: heredarle el lastre del atraso, el subdesarrollo y el autoritarismo a las colonias, al tiempo que éstas eran despojadas, a mansalva, de sus recursos naturales más preciados, estableciéndose una relación centro-periferia cuya lógica de base permanece hasta nuestros días, y que algunos economistas han descrito con lujo de detalle en lo que se conoce como teoría de la dependencia[v].
La segunda externalidad del capitalismo tiene que ver, apuntábamos, con el requerimiento de una enorme masa de obreros explotados por partida doble: en razón de las horas que deben trabajar para cubrir su jornada y en razón, además, de los magros salarios que reciben a cambio.
De hecho, la manera de asegurar que esos salarios permanezcan a la baja es aplicando fríamente la ley de la oferta y la demanda. Así, basta con que el ejército de reserva laboral supere en número a la cantidad de puestos disponibles en las fábricas y maquilas para que la balanza se incline a favor del propietario, quien –claro está– no se cansa de aplaudir las reglas del juego considerándolas poco menos que perfectas.
Nótese entonces cómo la supervivencia misma del sistema capitalista no sería posible si debajo de ese sistema (y, a la vez, fuera de él) no existiera un mar de desempleados brincando, pujando, arrebatándose a codazos las plazas vacantes; dispuestos, por necesidad, a dejarse regatear e incluso a competir deslealmente con el prójimo con tal de meterse en la colada. Por cada uno que tiene cabida en el sistema hay, no uno, sino varios (dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien; ¿cuántos?, sería interesante establecerlo) que quisieran, pero no pueden.
Caso contrario, en condiciones hipotéticas de pleno empleo el sistema simplemente dejaría de ser rentable, por influjo, otra vez, de la ley de la oferta y la demanda. Tal es el estigma del capitalismo, su letra escarlata, su falla de origen, su defecto estructural, su pelo en la sopa. Algo que puede mitigarse (el hoy desfalleciente y controvertido Estado de bienestar es un claro ejemplo de ello), pero no resolverse del todo. No sin pulverizar lo que el capitalismo, en esencia, es; desmantelando, de paso, todo su andamiaje intrínseco de procesos de producción, regímenes de propiedad y relaciones de poder.
Al respecto cabe destacar que el capitalismo ha conocido detractores ajustables en dos categorías principalmente: aquellos que pretenden atenuar sus efectos (llamémosles socialistas), y aquellos que se proponen abolirlo por completo (esos serían los comunistas). Los primeros, a fuerza de sostener pulsos no siempre pacíficos, prolongados durante décadas, han logrado conquistas notables, como la reivindicación de los derechos del trabajador, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario y la pensión por desempleo, así como prestaciones como las vacaciones pagadas, el goce de aguinaldo, la cobertura médica por enfermedad, el tiempo de retiro por atención a la maternidad, la indemnización por causa de despido y el sueldo por jubilación, entre otros. Conquistas, todas ellas, hoy por hoy pendientes de un hilo, si no es que suprimidas ya, como efecto del acorazamiento de los dueños del capital, que cierran filas y presionan gobiernos a fin de ‘liberar’ (léase: suavizar) las leyes laborales ante el embate de las crisis financieras ‘ocurridas’ (léase: provocadas) de diez años para acá.
Los segundos han seguido tradicionalmente la vía de las armas, el choque violento, la guerra de guerrillas, la toma del poder por la fuerza. Su reputación es nefasta, sobre todo ante el estrepitoso fracaso del experimento soviético, y sus logros son al día de hoy tan aislados como descoloridos en un escenario global en el que Occidente, para colmo, mantiene la hegemonía de los medios de comunicación y de la política.
A todo esto, y para terminar, los discursos de denuncia contra la desigualdad cometen, pienso yo, un error de enfoque al considerar que se trata de un problema de fondo, perdiendo de vista que la desigualdad es más bien síntoma y a la vez efecto de un problema mayor, sistémico, llamado capitalismo.
Dicho de otro modo, el capitalismo genera desigualdad. Sobre todo el capitalismo en su etapa actual, como veremos más adelante. Al respecto, no es fortuito que el neoliberalismo, esa poderosa ideología de reciente cuño, sostenga que la desigualdad es un fenómeno “natural”, lo mismo que la pobreza. Su proyecto es ése, precisamente: naturalizar una serie de procesos y fenómenos provocados (y, por lo tanto, evitables), hacerlos ver como si fueran ‘normales’ y hasta deseables; y, de paso, desdibujar hacia atrás el trazo de sus causas, así como negar hacia adelante sus perniciosos efectos.
Con todo, concluye Hobsbawm, la consecuencia más importante del capitalismo “fue el establecimiento del dominio del globo por parte de unos cuantos regímenes occidentales (especialmente por el británico) sin paralelo en la historia. Ante los mercaderes, las máquinas de vapor, los barcos y los cañones de Occidente –y también ante sus ideas–, los viejos imperios y civilizaciones del mundo se derrumbaban y capitulaban”[vi].
Y eso era tan sólo el principio…























