17
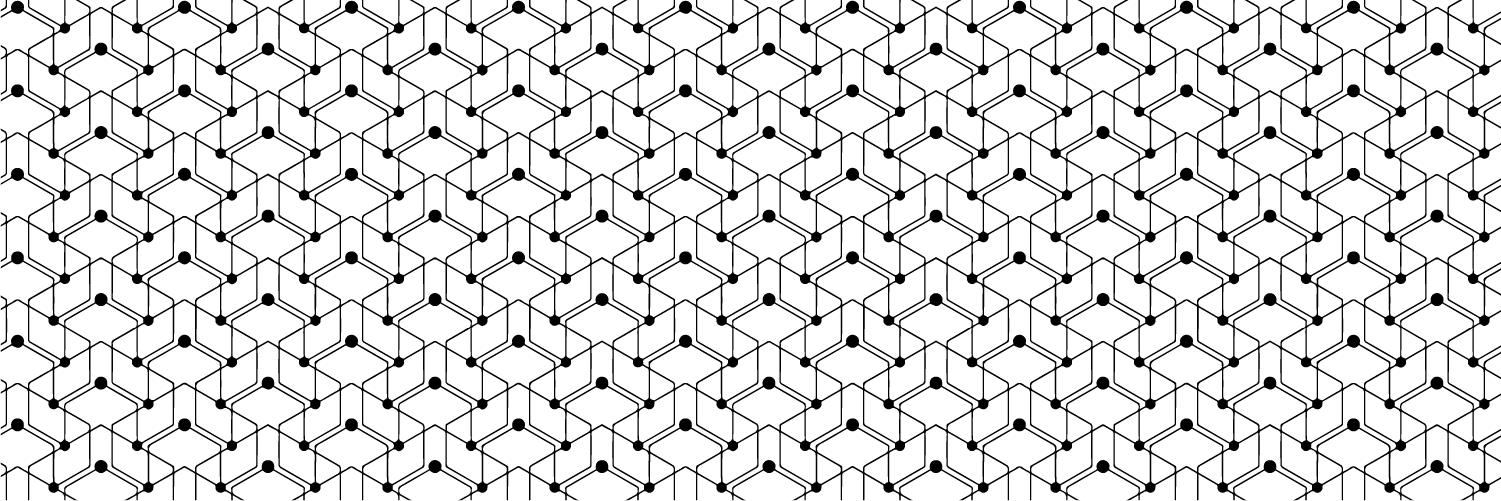
Les presento a Héctor, a Rosa –su mujer– y a sus tres hijos. Durante algunos años vivieron en un terreno baldío, propiedad de un ex banquero, en el que supuestamente iba a construirse un complejo residencial que por razones desconocidas nunca se llevó a cabo. El dueño les permitió levantar ahí un cuartucho de tres por tres metros a cambio de servir como guardianes. Afuera, a la intemperie, contiguo a la covacha habilitaron una cocina con materiales que encontraron tirados en la basura. No tienen luz, ni agua, ni drenajes, ni letrina. Cada mañana, Rosa tiene que bajar al río a lavar y a recoger agua para el consumo familiar.
Hasta ahí, digamos, todo ‘normal’: es la realidad de millones de familias en Guatemala. De tanto verla, el resto de nosotros (los que sí tenemos techo seguro y condiciones de vida más o menos dignas) hemos terminado acostumbrándonos a la miseria ajena, considerándola parte del paisaje: algo ‘inevitable’, pensamos. Lo que destaca en este caso particular es el contraste entre el hábitat en el que vive la familia de Héctor en comparación con su entorno inmediato. Y es que el terreno baldío se ubica en una de las zonas boscosas más exclusivas que rodean la ciudad capital de Guatemala.
A menos de 800 metros en línea recta está la fastuosa mansión donde hasta hace poco, antes de pasar a ser prófugo de la justicia, vivió el ex ministro Alejandro Sinibaldi en compañía de su esposa e hijos. Las fotos que publicaron los periódicos mostraban el jardín inmenso con columpios y piscina, la casa de tres niveles y amplios ventanales, el salón de juegos, el parqueo para varios carros, los baños con jacuzzi; en fin, exquisiteces así. Cuesta abajo, después del puente por donde pasa el río está la residencia de un alto ejecutivo de la Cámara de Industria. Y a escasos cincuenta metros de la champa de Héctor, en el interior amurallado de un predio enorme con vistas a la ciudad se eleva la casona de otro ex ministro, Carlos Meany, que acostumbra ir y venir desplazándose en helicóptero.
Podría decirse, entonces, que Rosa lava y cocina y se asea a ella misma y a los suyos con las aguas fétidas de un arroyo percudido, en cuyo caudal desembocan (no oficialmente, por supuesto) los excrementos e inmundicias de los ricachones asentados alrededor. Una modalidad de reciclaje muy poco ortodoxa.
Otros cincuenta metros más allá, pasando la casa del ex ministro Meany, al fondo del callejón se hospeda otra familia, compuesta de papá, mamá, dos hijos pequeños, muy mimados, y dos espléndidos canes Gran Danés cuyo costo de alimentación y de cuidados diarios es equiparable a lo que Héctor y los suyos consumen en una semana.
Tratar de comunicarse con Héctor es un ejercicio, más que infructuoso, casi surrealista. Sonríe todo el tiempo, como si le faltara algún tornillo. Incapaz de hilar tres frases inteligibles, uno se queda con la duda de si tiene miedo de expresar lo que piensa o si en realidad eso de pensar no muy se le da. Tal vez las palabras no son lo suyo. Tal vez es de esos casos de personas con déficit mental por no haber sido debidamente alimentadas durante la primera infancia. Lo más probable es que a sus hijos les espere un futuro parecido. Rosa, en cambio, denota más luces al hablar; pero, claro, ella es mujer y su posición en la jerarquía patriarcal la obliga a abnegarse, resignarse, obedecer y callar.
Y a abrir las piernas, por lo visto. Cierto día, Rosa se quejó de insoportables dolores en el vientre y tuvo que ser llevada al hospital. Estaba pariendo a una niña, que murió de desnutrición a los pocos días.
Meses antes de eso, el mayor de los hijos de la familia que vive al fondo del callejón (sí, la de los dos perros Gran Danés) iba en el carro con la madre, debidamente resguardado de todo peligro en su sillita ajustable. Volvían, ambos, del súper. Previo a doblar la esquina, al pasar por el baldío, el niño miró a través de la ventana y se fijó en una niña correteando alegre, despreocupada entre la maleza. Habrán hecho contacto visual, tal vez. Se habrán saludado con la mano. La escena se repitió dos o tres veces más en las semanas sucesivas hasta que el deseo se impuso y el niño le dijo a su mamá:
—Mami, yo quiero jugar con ella.
La madre accedió sin pensárselo demasiado. Cuesta creerlo, pero todavía quedan personas de clase acomodada capaces de obrar con candidez y sin prejuicios.
Todo esto lo sé de primera mano porque el marido, que es amigo mío, me lo contó con todas las dudas y renuencias que a la esposa le faltaban. El niño y la niña empezaron a conocerse en territorio neutral primero, persiguiéndose el uno al otro en la calle apenas transitada, retozando entre la hierba. Poco después ocurrió lo inevitable: el niño quiso invitarla a casa y la madre no pudo –o no quiso– negarse, de modo que con el tiempo fue convirtiéndose en algo cada vez más frecuente el ver a la niña pasando mañanas y tardes enteras donde sus vecinos, maravillándose primero, familiarizándose después, poco a poco, con animales, juguetes, bocadillos, lujos y esplendores mucho más allá de su horizonte de posibilidades.
Rosa, como cabe imaginar, asumió aquella rareza del destino cual bendición caída del Cielo y se aferró a ella de la mejor manera que pudo, siempre respetuosa, siempre pendiente de no importunar, de no pasarse de la raya; aunque procurando asimismo dar la altura y corresponder dando muestras notorias de gratitud y buena disposición, de modo que el vínculo pudiera seguir saludable y fuerte. La madre del niño, por su parte, se esforzó todo lo que pudo en vaciarse de prejuicios y no inhibir a los pequeños en el proceso de cultivar su atípica pero genuina amistad. La mayor recompensa de ella era ver cómo los ojitos del hijo brillaban de emoción cada vez que, siempre invitada por él, su amiguita llegaba de visita a jugar a la casa.
Con el paso del tiempo, fueron sobre todo las diferencias propias de la edad, sumadas también al abismo cultural que crecía cada vez más entre el uno y la otra, lo que por fin acabó por distanciarlos paulatinamente hasta casi extinguir la camaradería que alguna vez hubo entre los dos.
Ella se llama Leydi Estéfany, y hoy tiene nueve años cumplidos (dicen que las pretensiones de los pobres se reflejan en los nombres que les ponen a sus hijos, mientras que las de los ricos se ven reflejadas en los nombres que les ponen a sus mascotas… y a sus yates). Él se llama Mateo y, aunque cuatro años menor, supera en estatura a su otrora gran amiga y ya sabe leer y escribir tanto en español como en francés. Dejaron de verse desde que ya no son vecinos.
Y es que el siguiente revés para Héctor y su familia fue el desalojo: al no concretarse el proyecto inmobiliario, la función de guardianía se hizo innecesaria y, así, de la noche a la mañana Héctor se quedó sin ingresos, sin terreno y sin casa. Como pudo, en su confusa jerigonza rogó y rogó, pero fue en vano; el dueño se mantuvo en sus trece. Agarraron entonces los pocos bártulos que tenían y se fueron a Villa Nueva. Ahí están ahora, en una champa similar a la anterior.
Me contaron que Rosa trabaja en una tortillería. Le pagan 25 quetzales diarios. Que Héctor se ofrece a destajo donde puede, en donde sea, a veces como ayudante de albañil, a veces recogiendo basura. Su más reciente oficio es picar piedra. Que piensan casarse, para dejar de estar solamente ‘unidos’. Me late que se adhirieron a alguna secta evangélica que, de alguna manera, les ofrece cierto colchón material y espiritual. La mamá de Mateo se ofreció para comprar los anillos y el velo. Rosa no cabía en sí de la alegría.
Lo último que supe de Héctor y sus hijos es que los vieron ahí por la salida al Pacífico, él subiendo una pendiente, caminando con un gran mecapal a cuestas, ellos detrás, con sendas bolsas que parecían pesarles bastante. Era día de pago, y justo venían de abastecerse de víveres en el mercado. Se les notaba de buen ánimo, Héctor con esa sonrisa perpetua esculpida en el rostro, los hijos contentos porque habían podido comprar azúcar.























