8
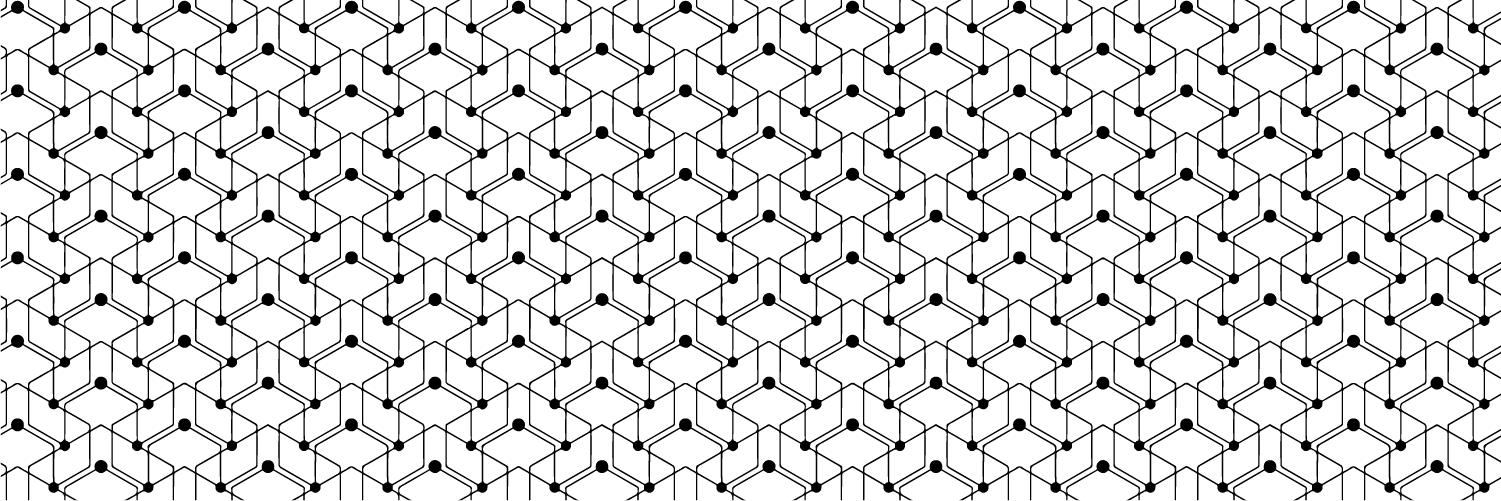
“Si querés, vos, Gato, metamos el equipo de una vez en la palangana del picop”, me propone Sergio, impostado, endulzando la voz, queriendo sonar amable.
Si querés: detrás de esa figura retórica tan, pero tan guatemalteca, se oculta una interesantísima argucia de manipulación y desplazamiento. Decir si querés, hacé tal cosa es, en el fondo, decir yo quiero que lo hagás, y quiero que lo hagás ya; decir hagamos, o pongamos, o metamos, o saquemos es decir hacé, poné, meté, sacá. Pero nos incomoda delatar nuestras verdaderas intenciones. El temor al qué dirán nos empuja al deporte barroco de idear fintas para disimular que, en realidad, estamos girando órdenes, lavándonos las manos, endosándole el quehacer al prójimo. Con esa guasa (Si querés, Gato / Si querés, Sergio / Si querés, Laura / Si quieren, muchá) bromearíamos durante todo el viaje a modo de bálsamo para disipar tensiones y reírnos de nosotros mismos.
Anoche, después de aquella larga jornada dominical que nos trajo a Santa Cruz, cabecera de Quiché, cenamos en casa de Valeria, cooperante italiana, amiga de Sergio. Ahí coincidimos también con Gaby Villatoro, joven emprendedora oriunda de Huehuetenango, propietaria de un local de venta de ensaladas en Xela, ideado como un modelo de comercio local, en contraposición a franquicias como la San Martín o Taco Bell: “Mi propósito es que la gente sepa que es posible alimentarse, y llenarse, comiendo verduras”. Rebelde, idealista, panfletaria casi, nos habló de la importancia de observar pautas saludables en el comer, y en el vivir en general; agitando las manos se refirió a las amenazas del consumismo globalizado; parecía tan sensible a (y tan consciente de) las trampas del predominio materialista, se expresaba con tal pasión y vehemencia, que decidimos entrevistarla. Anotamos su número y quedamos de vernos en otra ocasión.
Es lunes. Después de acomodar el equipo (Si querés, Gato…) vamos en busca de Tomasa, joven promotora recomendada por Valeria, la italiana. Ella va adelante en su vehículo, guiándonos, las llantas levantando espesas nubes de polvo. Sin consultarlo con mis compañeros he tomado la decisión tácita de ser el chofer titular del viaje. ¿Por qué? Porque pienso que ellos necesitan concentrarse en lo suyo más que yo: Laura y Sergio están en plena fase de producción, mientras que lo mío de momento es más bien tomar notas, atender detalles, imaginar abordajes, pensar. Me encuentro incubando ideas, inspirándome en la realidad para ver qué se me ocurre. Los tres trabajamos, pero ellos necesitan asegurarse de obtener un registro definitivo, mientras yo apenas hago investigación de campo. Mi etapa es preliminar, la de ellos es crucial. Ya llegará mi hora, cuando me siente a ordenar, a transcribir, a redactar…
Llegamos al caserío Mactzul 2, no muy lejos de Santa Cruz, pero ubicado en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango. Uno de mis colegas olvida algo en el hotel y a mí me toca volver (Si querés, Gato…) mientras ellos empiezan a instalarse. Voy con Mario Calel, no vaya a ser que extravíe la ruta; él la conoce bien, yo no había estado nunca ahí.
Mario trabaja con Valeria en la misma oenegé. Aprovechamos la ida y el regreso para conversar. Hijo de comerciantes indígenas, creció en la colonia 10 de Julio, en el casco urbano de Santo Tomás. Le calculo unos treinta años. Durante su adolescencia, dice, le tocó soportar abusos de los ladinos que vivían en el barrio: discriminación, acoso, robo. Lo detenían viniendo de la escuela y, por molestar, le quitaban sus pertenencias. A veces también lo golpeaban entre varios, y no tenía manera de defenderse.
Fue así que optó por ingresar a una pandilla. Nada parecido a las de la capital, o a las de El Salvador o Los Ángeles; trataban de imitar lo que veían, pero no les salía: en vez de llamarse Little Psycho Criminals o Coronados Locos, ensayaron primero el nombre Los Pajaritos, y luego Las Estrellitas. Le pregunto si está queriendo tomarme el pelo y me asegura que no, que es verdad. Dejo escapar una carcajada y él ríe conmigo. “Llegamos a ser como treinta en la clica”, dice, “y logramos revertir la opresión”.
Al papá lo secuestró el Ejército. Su delito fue llevar prisa. Había un puesto de registro, él tenía una urgencia y suplicó que lo dejaran ir, explicando que andaba corto de tiempo. Se lo llevaron detenido. De ahí lo obligaron a sumarse a las Patrullas de Autodefensa Civil, estructuras paramilitares creadas por el Ejército a partir de 1981 y desmanteladas en 1995.
Una vez, a los 18 años, jugaba futbol con unos amigos cuando se acercó un militar a pedirle que por favor se fueran a otro lado, porque su casa estaba a la par y necesitaba silencio. Mario se negó. Discutieron un buen rato, sin calentarse. El soldado insistía. Mario siguió en sus trece: “Con ustedes no se puede quedar bien. La guerra empezó por gente como vos, que quiso obligar a gente como yo a hacer su voluntad y nosotros no quisimos”.
Me le quedo viendo:
—Hay que tener huevos para decirle eso a un chafa –comento.
Y él:
—Es que soy rebelde. Fui de la calle.
Y yo:
—De donde vengo, dirían que sos un resentido.
Entonces me repite lo que le dijo cierta vez un ajq’ij:[1]
—Resentido social, eso quiere decir que tenés corazón, que te afecta lo que sufrió nuestro pueblo.
Ahora él también es ajq’ij y (detalle curioso, aunque frecuente) a la vez cristiano. Le pregunto si no le resulta difícil compatibilizar lo uno con lo otro. Que no, dice; y me habla de cómo, según él, la gente se diferencia no por el color exterior de su piel, sino por su color interior. “Más mejor es el rojo. Hay indios rojos, hay ladinos rojos y hay canches rojos; como vos”. Sigo clavado, preguntándome cómo le hará para que el legado espiritual que heredó de sus ancestros no entre en conflicto con la religión cristiana. Él dice que no hay tos. Yo no le creo.
En un momento dado pasamos a hablar de la realidad de la mujer en el campo. “A los 14 años ya tienen la presión familiar para que se vayan de la casa”, me explica. “Te deberías casar, les dicen. Y se casan con cualquiera, con el primero que las enamora, y al casarse apenas tienen cerrado el tercero de primaria; después de eso las sacan de la escuela. Son una carga económica, por eso no quieren que estudien: mucho pisto la escuela, mucho pisto el pasaje, muy peligroso el barranco…”.
El barranco. Con demasiada frecuencia, la ruta más expedita para llegar de un punto a otro (de la casa a la escuela, por ejemplo) no es por caminos de tierra ni por carreteras principales sino a través de veredas, bajando y subiendo barrancos. Guatemala está repleta de ellos: un amigo mío dice que si fuera posible planchar desde lo alto la topografía de nuestro país, superaríamos en extensión a los Estados Unidos. Exagera, por supuesto, aunque la ocurrencia nos permite agregarle una tercera dimensión al mapa chato cuyo trazo conocemos más o menos de memoria.
Pero la ruta más corta puede ser, también, la más peligrosa. Máxime si se es mujer, y a medio barranco se presenta el acecho y la emboscada de algún semental “con la sangre alterada por la primavera”, diría el trovador. Mario me confirma qué tan frecuentes son ese tipo de casos, en beneficio del macho que sacia sus instintos y tiene la prerrogativa cultural de no responder por lo cometido, y en detrimento de la mujer (o de la adolescente, o incluso de la niña), que carga con la ‘deshonra moral’ en el contexto de una cultura marcadamente conservadora.
La presión ejercida sobre la mujer en Guatemala, en general, pero sobre todo en el campo, es estremecedora. “El perro”, escribió Cardoza, “es el indio del indio”; pero Luis De Lión, quien sin duda sabía más de esas cosas, contravino: “No es el chucho, es la mujer”.
Comento la frase con Mario y él la ratifica, asintiendo con la cabeza. Es común, dice, que después de sexto grado “se embaracen”, y la manera misma de expresarlo pareciera atribuirle el problema sólo a ellas, como si fueran las únicas implicadas en el acto de engendrar un bebé. Basados en esa lógica lo usual es también que, al quedar preñadas, encontrándose en circunstancias de extrema vulnerabilidad física y emocional, se estrellen contra el rechazo de la propia familia, que las presionará para casarse o “juntarse” con el progenitor de la criatura y así evitar no sólo la mancha innoble de convertirse en madres solteras sino, sobre todo, el desafío económico concreto que supone, en un entorno dominado por la precariedad, tener que alimentar una boca más. Se dice coloquialmente que “todo niño nace con un pan bajo el brazo”, en consonancia con aquella terca profesión de fe según la cual, aún ante las peores adversidades que opone la vida, “Dios proveerá”. Qué bueno fuera.
La mitología bíblica, hondamente asimilada por los indígenas tras siglos de evangelización forzosa, presenta a la mujer en el plano general creacionista como subproducto del hombre; su costilla, para más señas. La realidad, por el contrario, coloca a la mujer no ya como hueso prescindible y secundario sino como decisiva columna vertebral de la sociedad. No hay país en América Latina donde las mujeres dediquen más tiempo que en Guatemala a realizar “tareas no remuneradas”; esto es, a hacerse cargo de la casa: procurar los alimentos, cocinarlos, lavar los platos, tortear, cuidar a los hijos, lavar y tender la ropa, tirar la basura… lo que se dice, ser esposas “abnegadas”. Más de siete horas diarias, en promedio. Y aquí, en el campo, el número de horas suele ser mayor al acentuarse también su condición de servidumbre.
Abnegadas: negadas a sí mismas, subordinadas a la autoridad de alguien más en obediencia a preceptos sociales, culturales o religiosos. Así, por mucho que el rol de las mujeres sea decisivo para el funcionamiento de la comunidad en su conjunto, nada impide que el dominio masculino sobre ellas sea casi absoluto. Para ellos, la vida promiscua es una licencia aplaudida como demostración de audacia y virilidad; para ellas, en cambio, es causa de severa condena. No en vano se les impone como modelo de virtud a María, quien según la tradición católica es virgen y a la vez madre; y no sólo madre, sino madre perfecta y sufriente de un hijo asimismo perfecto y sufriente. Imaginemos el golpe a la autoestima y la opresión esquizoide que supone crecer siguiendo los pasos de alguien a quien no nos es dado imitar del todo, ya que el hecho de realizarnos como madres pasa por ‘corromper la pureza del cuerpo’ mediante la consumación del acto carnal, mientras que conservar intacta esa supuesta pureza equivale a privarse de la posibilidad de engendrar hijos… Así pues, por más que lo intente, una mujer nunca completará sus anhelos ni será lo suficientemente virtuosa. Nunca.
Para ellos, la cantina como reducto donde poder ahogar frustraciones; para ellas, la casa, la milpa, el mercado, la iglesia. Y la pila municipal (o en su defecto la orilla del río, o del lago que se halle más a la mano), espacio donde socializan con otras mujeres forjando lazos comunitarios. Para ellos, la irresponsabilidad como escape de cuando en cuando; para ellas, la férrea disciplina en atención y cuidado de los hijos. Para ellos, el juego, la chamusca de fut, el temascal; para ellas, sólo el temascal. Para ellos, el pago de la quincena; para ellas, lo que sobre. Para ellos, la voz cantante, la última palabra; para ellas, acatamiento, resignación y el cinchazo o bofetada de ser necesario: calladita te ves más bonita.
“Calculá que aquí cerca vive un don que tuvo tantas hijas que ya ni se acuerda de los nombres”, me confía Mario. Hablamos también de los efectos de la maternidad adolescente en ámbitos donde, para colmo, las secuelas psíquicas que dejó la guerra son palpables aún. Se percibe, en general, un déficit en el manejo y expresión de las emociones. La gente aprendió a reprimirse, y eso es algo que no viene de los años ochenta sino desde mucho antes:
Guatemala es un pueblo que no canta, que no habla, inhibido. Un pueblo alerta, introvertido, ignorante e ignorado. El diálogo es por substracción, en sordina, con interrogaciones, fintas, puntos suspensivos, paréntesis: anfibológico, resbaloso, semicifrado y reticente. La sonrisa, el ademán, las fórmulas de cortesía, de elusión, diminutivos y diminutivos de diminutivos, complementan el lenguaje velado, el circunloquio. Grita o se esconde en condicionales discretos. No se logra asir fácilmente en un sí o un no. Simula, inventa, elude, se miente a sí para poder mentir a los demás. Se disfraza y se mimetiza en su disfraz que deja de serlo, que se le vuelve piel, concluye la apariencia y hay una realidad nueva, una naturaleza creada, reservada, inventada que no le esconde jamás satisfactoriamente.
“Tienen por costumbre no afirmar jamás las cosas que ven y saben”, recuerda Fuentes y Guzmán, cronista del siglo XVII, “porque siempre responden quizás es así, quizás habrá, aunque sepan que lo que se les pregunta es así, y lo hayan visto”. En la época de Justo Rufino Barrios, el nicaragüense Enrique Guzmán escribió en su Diario Íntimo: “La discreción es obligatoria en la República de Guatemala. Imposible hallar gente más reservada que los chapines. Hasta los borrachos son prudentes aquí”.
El guatemalteco platica en voz baja, insinuando, eludiéndose, planteando las demandas, las afirmaciones con preguntas. Así, se presentan más suaves y evasivas, aunque sean apremiantes y perentorias. Refrenado siempre, tímido y encerrado en sí, duro de pensamientos y deseos sepultados vivos. Cuando deseó hablar con claridad, los resultados fueron opuestos a lo esperado. Le han roto los dientes. Se blinda de cautela o indiferencia fingida, semidormido, en guardia hace siglos, esperando la más pequeña coyuntura para gritar audazmente su miseria.
No ha sido el país de la eterna primavera, sino el país de la eterna tiranía. Un pueblo golpeado, silencioso y verídico. Un pueblo que no canta.[i]
No muestran sus sentimientos, o los muestran apenas, de modo hierático; los rostros pétreos, las quijadas apretadas, el mirar esquivo, inescrutable. “El día que las mujeres indígenas sepan lo que es un orgasmo, ese día van a emanciparse y Guatemala conocerá una verdadera revolución”, le oí decir cierta vez a un sociólogo cuyo nombre se me escapa. A algunos, la observación podrá parecerles ofensiva tal vez, e incluso racista. No lo considero así. Al contrario, el comentario –creo yo– denuncia la palpable subordinación que en los pueblos originarios de Mesoamérica padecen las mujeres respecto de los hombres (fenómeno ampliamente documentado por las ciencias sociales), a la vez que aconseja ejercer el derecho al placer sexual femenino como práctica de empoderamiento capaz de mejorar la confianza y robustecer la autonomía.
Por fortuna, la marcada brecha dicotómica entre lo que les es posible hacer a los hombres versus lo que se les permite a las mujeres tiende a nivelarse un poco conforme penetran los discursos de la modernidad: la cultura del éxito, el fomento de la superación personal, el feminismo, los derechos humanos, la planificación familiar, la libertad de expresión, las narrativas que privilegian el desarrollo de las capacidades del individuo en ruptura con la tradición estrictamente comunitaria; todo ello en sintonía con las agendas de la cooperación internacional y de la mano del auge de los teléfonos celulares y el internet.
Tomasa Cuin Set es un vivo ejemplo de ello. Estudió hasta sexto grado primaria, luego tuvo un novio del que se separó al quedar embarazada, ante lo cual, sola, le tocó padecer el escarnio de su propia familia. Todo parecía venírsele abajo; no obstante, se las arregló para salir del atolladero a fuerza de aplomo y rectitud de carácter.

A su casa se llega andando a pie después de dejar el vehículo al final del camino de tierra. Hay varios rimeros de leña apilados en la orilla, provenientes de los bosques que descienden hasta el río. Tres veredas salen de ahí mismo, prolongándose como rasguños hacia abajo. La de la izquierda conduce por un sembradío de milpa y ayote. Doscientos metros adelante nos espera Tomasa. Vive con su familia, doce integrantes en total, en un complejo de tres pequeñas construcciones que van a dar a un patio sin piso, lo mismo que las casas. Ahí, en el patio, se sienta a preparar los productos para la venta: champús, jabones, cremas, pomadas, jaleas; también teje en su telar. Sus dos padres, más la hija, la hermana, los hijos de ésta y su marido se reparten, seis y seis, en dos de las construcciones; la tercera hace las veces de comedor, despensa y bodega de utensilios y herramientas. Los niños retozan a sus anchas, dejándolo todo tirado a su paso; pelotas, muñecas mutiladas, retazos de plástico, empaques de chucherías. Decenas de gallinas, chompipes y polluelos complementan la escena.
Tomasa tiene 28 años y es uno de los principales motores de su comunidad. El primer trabajo pagado que tuvo fue como empleada doméstica en la capital, pero después de un año optó por volver. “No me gusta que me anden mandando”, reconoce.
“Cuando tuve a mi hija quise suicidarme, luego pensé en regalarla, darla en adopción”, dice, “porque mi novio me dejó. Pero luego la vi y ya no me animé, era muy bonita; pude resistir, y ahora ella también aprendió a hacerse valer y a participar”. Le gusta generar conciencia a través de obras de teatro, dar charlas a mujeres, conversar con ellas sobre derechos, valor y respeto “para que no se dejen pegar ni engañar. Les hablo de la importancia de vencer el miedo. Hay mujeres que no creen. Le hacen caso a sus maridos y se ríen de uno”, y este detalle revela hasta qué punto la opresión contra la mujer es un drama por partida doble, ya que el machismo, la misoginia, la cultura patriarcal son reproducidos no sólo por ellos, sino también (en razón del miedo, del peso de la inercia, del apego a la norma) por ellas mismas.
Cuenta que ha asistido a varias manifestaciones, y sostiene que las mujeres indígenas deben organizarse cuando hay leyes que no les convienen. Es cristiana, y se refiere constantemente a cómo la fe en Dios le permitió superar los momentos difíciles. “Él hace milagros, todo lo resuelve”.

Nos despedimos. De vuelta a Santa Cruz me quedo pensando en el complejo microcosmos de jerarquías, estratificaciones, linajes, usos y costumbres que se da entre los indígenas. Desde fuera uno tiende a generalizar viéndolos a todos iguales: “Indios son indios”, asentamos displicentemente, zanjando la cuestión sin distinguir que los hay unos comerciantes y los hay otros reducidos a la mera subsistencia, viviendo apenas de lo que cultivan sus manos; los hay unos prósperos, pujantes, y los hay otros en situación de desahucio. Se saludan entre sí. Forman una misma comunidad. Se conocen, hacen bromas, ríen mutuamente, se echan el hombro de ser necesario, de ser posible.
Pero las líneas divisorias persisten, invisibles al ojo incauto. Ni el dinero, ni el desarrollo alcanzan para llegar a todos. Aquí tampoco. Aquí menos. ¿Cuestión de educación? ¿De nutrición? ¿De actitud? ¿De autoestima? ¿De suerte? ¿De ubicación? ¿De herencia? No lo sé. Un poco de cada una, supongo.
Esa misma noche, en el mercado de la cabecera departamental de Quiché, nos citamos con Julián León Zacarías, quien pasa todas las noches ahí como velador para evitar robos en los quioscos. Su turno empieza a las seis de la tarde y termina a las siete de la mañana siguiente. Tiene 55 años y cuenta que, tras estudiar sexto grado de primaria, tuvo que abandonar la escuela para apoyar económicamente a la familia. Luego, por correspondencia, sacó los básicos y empezó a trabajar para el gobierno en la construcción de caminos. Con el tiempo ascendió a planillero por tener buena letra. Fueron los años en que la guerra escalaba en intensidad. Renunció, dice, por temor, por pura sugestión: “Yo era el que llevaba el listado de todos los trabajadores, y no quería que el Ejército me preguntara por ellos para saber quiénes eran, qué hacían”. Un coyote le ofreció irse a los Estados Unidos, pero no pudo juntar los 500 quetzales[2] que le cobraba.
Hasta que el Ejército lo reclutó. Luego se hizo patrullero de autodefensa civil. Estuvo haciendo servicio en Huehuetenango. Eso fue en 1979. Tenía 18 años. “Antes comíamos huevos de gallina del corral y leche al pie de la vaca; ahora todo es químico y caro”, se queja. “En Guatemala hay riqueza, lo que falta son oportunidades”. Y concluye: “Me preocupa que la tecnología nos haga olvidar nuestras raíces”.
La tarde siguiente, martes, volvemos al mercado: mis compañeros deben rodar unos últimos planos con Julián. Yo permanezco esperando afuera, en el picop, con las luces intermitentes, atento por si algún policía de tránsito ordena que me quite de ahí.


Desde hace más de veinte años, y tras reiteradas visitas, mi experiencia con este lugar, lo mismo que con Santiago Atitlán, es de poca empatía con sus habitantes. Si serán ellos, o si seré yo, eso habría que explorarlo más despacio; pero, aun así, y a riesgo de caer en generalizaciones burdas, no creo exagerado decir que la gente en ambas comunidades es particularmente cerrada y hostil para con el ladino blanco oriundo de la capital. Mucho más que en otros sitios del país. No sé, es como si nos opusieran un rechazo que excede lo que cada uno de nosotros hubiéramos podido (o no) hacerles antes en lo individual; un odio primigenio y en todo caso tan generalizado como mi percepción.
Recuerdo, por ejemplo, una vez, allá por 1995, que vine a Santa Cruz a investigar la cultura local como parte de mi trabajo de publicista (entonces lo era). Llegada la hora del almuerzo buscamos, mis colegas y yo, un lugar donde comer. Dimos con una fonda que nos pareció decente (palabra extraña para referirse a un restorán), entramos, nos sentamos y desde ese momento nos tocó soportar el modito, entre lo parco, lo desdeñoso y lo remolón, del mesero, que –supusimos– era también el propietario. Para colmo, ni el local ni mucho menos la comida eran la gran cosa. Al final, después de pagar, como gesto mordaz dejamos sobre la mesa una ficha de diez centavos, estimando que una propina de ese calibre podía lastimarle el ego mucho más que si simplemente no le hubiéramos dejado nada. Y así fue: ya en la calle, de reojo vimos al tipo echando chispas, aventándonos de regreso la moneda.
¿Qué será, de dónde viene esa animadversión irracional, casi lindante con la rabieta? ¿Desde cuándo servir un plato de albóndigas es un acto denigratorio? Lo único que se me ocurre es pensar en ambos poblados como herederos de una tradición profundamente influida por el sentido del pundonor de sus respectivas élites indígenas, las mismas que luego sufrieron indecibles torturas y humillaciones en años más recientes, durante el conflicto armado. Y claro, de alguna manera han de intuir (o saber) que los ejércitos perpetradores de aquellas espeluznantes masacres obraron para preservar los privilegios de canchitos como yo.
Estoy aparcado en una de las esquinas de la plaza y la algarabía es desbordante, abrumadora, escandalosa. Todo está comprimido, imbricado caóticamente en una orgía de colores, aromas y sonidos; cada elemento pareciera competir con los otros en una lucha sin tregua por su derecho a existir, por hacerse notar, por ganarse un espacio; el pueblo entero da la impresión de convergir aquí, al mismo tiempo, en la misma cuadra, a una sola voz…
Bocinas, altoparlantes que anuncian productos y ofrecen servicios, comercio informal por doquier: nadie aquí extiende factura. Rostros prietos, marchantes llevando su carga en carretas de albañil, compradores, tuc-tucs, microbuses, señoras con canastas enormes en sus cabezas, motos, picops con imponentes búmpers avientaburros, carretillas de helado, puestos de comida, quioscos de feria; gente esperando, matando el rato, viendo a la gente pasar…
Voces guturales comunicándose en idioma k’iche’, vendedores aquí de maníes, allá de jocotes; bicicleteros, depósitos de granos, mujeres torteando, ventas de aguas frescas, ficus en el parque, comedores con manteles floreados, meseras envueltas en vistosos delantales, redes de pelotas de tripa de coche, plásticos de colores, niños tragando gaseosas en bolsa, vendedores ambulantes de peluches, televisores transmitiendo la Champions, cajas de aguas gaseosas apiladas, sandalias, discos pirata, ropa de paca, cinchos, cuadros de la Virgen de Guadalupe; paisajes idílicos, como salidos de las biblias mormonas…
Conos verdes de la Policía Municipal de Tránsito; albañiles abriendo calles, reparando el asfalto; jaurías de chuchos por doquier, ventas de pizza y tacos, camiones blindados con transporte de valores…
Dos marchantes descansan, Coca-Cola en mano: la bebida oficial de la mayanidad guatemalteca. ¿Han visto cómo algunos gustan de hacer buches antes de engullir el trago? Azúcar y burbujas. En Guatemala los sacerdotes mayas ofician sus ceremonias enjuagándose la boca con Pepsi o Big Cola, bebidas fáciles para el eructo.
Bombas de iglesia, bengalas de colores lanzadas a plena luz del día, sin otro propósito aparente que el de la fascinación recóndita, primigenia, causada por el olor de la pólvora y el eco de su fragor estrepitoso; la Cofradía de Santa Cecilia en pleno, tambores y chirimías incluidos, en procesión alrededor de la plaza y el parque centrales, portando su estandarte, seguidos de indígenas elegantísimas calzadas en tacones imposibles color peach (a las mujeres la moda, la estética, pareciera calarles a través del consumo audiovisual de telenovelas), caminando de la mano de sus novios, dándoles tímidamente no la mano toda sino apenas uno de los dedos…
“¡Una carga de trigo, de a diez!”, grita alguien por ahí, y el maremágnum continúa desbordándose: fardos de papel de baño, gente de a sombrero, ancianos centenarios andando a paso de tortuga ayudados de un bastón, vendedores de aritos para hacer burbujas con detergente, ishtíos de cachetes rojos por el frío y manchas blanquecinas de anemia en el rostro, una india morena luciendo orgullosa sus rayitos canches en el pelo…
Todo eso, y un teléfono celular por cada par de manos: en los vastos sectores de población que el Estado nunca logró alfabetizar del todo, el auge de las telecomunicaciones ha significado un renovado estímulo a su ya de por sí arraigadísima tradición oral, beneficiándose no sólo los millones de usuarios ahora habilitados para entablar comunicación a distancia con cualquiera (incluso con la parentela que vive en Estados Unidos) sino, sobre todo, las tres principales compañías de telefonía móvil. El descomunal negocio para éstas últimas resulta, sin embargo, difícil de calcular con precisión debido a que los planes prepago se venden sin factura; léase: no se reportan, y probablemente tampoco se tributen. Como sea, los precios, aunque relativamente accesibles al bolsillo del de a pie, resultan una estafa en términos de costo por segundo. Para colmo, las telefónicas suman cuantiosos ingresos ofreciendo su base de datos (es decir, los números de su clientela) a empresas de telemárketing que saturan al usuario con horóscopos, ofertas, promociones, sorteos y toda clase de servicios cuyo común denominador es la trampa de las llamadas por cobrar.
¿Qué tan lícito es permitir que cualquiera, previo pago a las compañías telefónicas, pueda entrometerse en la línea de millones de potenciales consumidores sin su autorización? ¿Acaso la cuota por el uso de estas líneas no le otorga a cada consumidor el derecho a disponer de ellas como bienes privados, o sea, sin intrusiones? ¿Qué pasaría, pongamos por caso, si la Corporación Marhnos, concesionaria del tramo carretero Palín-Escuintla, además de cobrar por el derecho de paso de cada vehículo lucrara también con el alquiler de espacios para la instalación de vallas publicitarias y, así, de pronto el conductor se viera colmado de estímulos comerciales durante todo el trayecto? ¿Qué pasaría, por poner otro ejemplo, si facebook no se conformara con la venta de publicidad y decidiera cobrarle también una cuota de ingreso a cada uno de sus dos mil millones de usuarios? En otros países, este tipo de abusos son motivo de serias demandas que se zanjan en tribunales, a través de sistemas de justicia más o menos eficaces e independientes; en Guatemala, la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) pertenece al Ministerio de Economía, dependencia de gobierno tradicionalmente afín a las élites empresariales.[3]
Vuelve Sergio, vuelve Laura, se suben al picop y nos acompaña también Julián; vamos a su casa, ubicada en las afueras, a grabar los últimos registros para completar la entrevista. Dejamos atrás el trajín e irrumpimos, por carretera, otra vez en el verdor, el aire fresco, la calma.























